En la década de los 90, cuando no teníamos nada y había que inventarse mitologías desde cero, Álvaro Peña —el primer punk chileno— fue parte de mis propios mitos adolescentes.
Esta crónica fue escrita para “Calabaza del diablo” y publicada en Zona cero (2003), el primer volumen de crónicas del escritor Álvaro Bisama. «No sé por qué lo posteo salvo por el manido argumento de la nostalgia. En este caso, de la década de los 90, cuando no teníamos nada y había que inventarse mitologías desde cero. Álvaro Peña —el primer punk chileno— fue parte de mis propios mitos adolescentes».
1991: The early 90’s. Tengo 15 años y estoy en Quilpué, con unos amigos, revisando estantes en una librería de viejos. Es verano. El sol pega en la provincia de manera desalmada y no hay brisa. Quilpué es la Salt Lake City local: un territorio habitado por bandas de mormones, señoras gordas, políticos de tercera, ancianos demacrados por el calor y jóvenes ociosos. Viña está a media hora pero parece demasiado lejos y Valparaíso es, sencillamente, la dimensión desconocida.
En la librería no hay demasiado. Apenas unos cuantos números de Mampato, Traukos usados y alguna que otra basura del boom o ediciones añejas de novelas criollistas editadas por ZIG ZAG.
No hay nada. El librero habla con un tipo. No le hemos visto la cara pero no nos preocupa demasiado en nuestra caza hasta que escuchamos a nuestras espaldas:
—Yo inventé el punk.
2001: Loco. El recital de Álvaro Peña Rojas —«the chilean with the singing nose», representante algo geriátrico del primer punk y músico independiente de serpenteada trayectoria en Europa—, termina en la Músicámara, en la Universidad Valparaíso. Valentín Letelier, su radio college ha montado este recital para simplemente tener un registro digno de su paso por la zona. Álvaro sale. Quiero entrevistarlo. Digo:
—Oye loco, ¿cuando podemos hacer la entrevista?
Luego él se da la vuelta y se va. Un rato después el poeta Marcelo Novoa (que junto con Ronald Smith —que dirige la radio— y el pintor Gonzalo Ilabaca se han encargado de montar esta enésima venida y resurrección) me dice que Álvaro Peña no me va a dar la entrevista. Me explica que todo radica en que lo llamé «loco».
Pienso en que su primer disco se llamó Drinking my own sperm.
No le gusta que le digan loco.
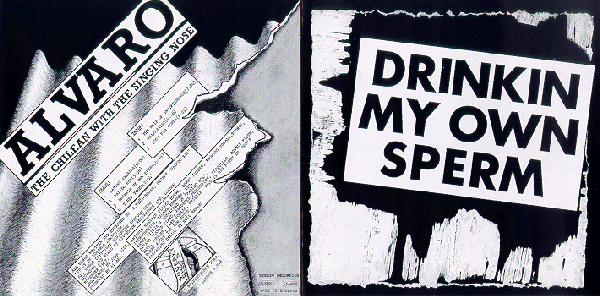
1991: El abuelo vitamina. Sentado ante cuatro pendejos en un quiosco en el centro de Quilpué, Álvaro Peña explica cómo carajos inventó el punk. Es una historia divertida. Dice que nació en Chile y que ahora ha vuelto. Que estuvo en los momentos en que el punk eclosionó como callampas a fines de los 70 y que hizo de okupa (squat, señala, la palabra okupa se pondrá de moda mucho más tarde) en Londres. Que fue amigo de Joe Strummer y que tuvo una banda con él llamada de 101’ers, antes de que Strummer fundara los Clash y se hiciera famoso. Que conoció a Sid Vicious. Que tocó en algún lugar de EE.UU. ante un auditorio que el día anterior había matado un negro. Que vive en Alemania. Menciona de pasada a un conde decadente y el hecho de aporrear el piano con guantes blancos. Dice que los punks se volvieron vegetarianos. Que pasó de la Nueva Ola chilena y el Teatro Pompeya de Villa Alemana a locales under en Europa.
No es un mal sujeto y está feliz de contarle su historia a unos adolescentes desconocidos. Nosotros escuchamos atentos. Luego muestra su música.
Alucinamos.
2001: Lejos de mí. La banda que Novoa, Smith e Ilabaca le han montado a Álvaro ensaya en la Musicámara. Un par de roadies caritativos dan vueltas y le instalan el teclado. Toto Álvarez (guitarra y músico experimental, ex de La Floripondio a pesar de que aborrezca que le mencionen el tema) y Felipe Morros (baterista del grupo Flotante, que hace posrock) lanzan zapadas y juguetean perdidos en cóvers de hard rock hasta que Rodrigo Catalán (ex Ocho Bolas) se me mete a probar el bajo. Catalán afina hasta que Álvarez lanza un par de riffs en ska de “Tonteras”, el hit-single eterno de Álvaro. Morros lo sigue y termina Catalán sumándose.
“Tonteras” —un tema naïf que sintetiza lo mejor y lo peor de Álvaro: la obsesión de su lírica por las pequeñas cosas, el gesto minimal de «hazlo tú mismo» del punk en un teclado desafinado, la delgada línea que separa su figura de no ser nada más que un personaje excéntrico que canta a contrapelo de todo— es destrozada. La cortan en pedacitos y la sirven en bandeja como una rareza más extraña aún de lo que realmente es. La he escuchado miles de veces pero esta versión me conmueve. Con Álvaro ausente y a cargo de músicos competentes, funciona. Suena bien, o mejor. La banda la hace ska, reggae y heavy metal. La vuelve introspectiva. Se equivoca y reanuda el camino. La canción se vuelve una casa. Entran y salen de ella. La remodelan. La pintan de nuevo, la vuelven un loft y le barren las alfombras.
1993: La lata de los lunes. Sala Obra Gruesa del Gimpert de UCV: el reducto más fashion de los poetas de la V región. Tengo 19 años y alguien me ha pasado el soplo que toca Álvaro Peña. No lo he visto en años. Consigo a un par de socios de la UPLA y bajamos desde el Roma en Playa Ancha para meternos en un galpón lleno de estudiantes de diseño snobs y minas alternativas.
Luego de un momento, Álvaro vestido de clown explica el sentido del evento: una jugada vanguardista que intenta aunar poesía y música indie. Leen Marcelo Novoa y Jordi Lloret. Toca Álvaro acompañado de un tipo que hace tabla hindú. La mezcla resulta perturbadora: una especie de world beat medio mongo que suena al tercer mundo, a esa música que excita a los exiliados treintones, a red set y turismo miseria: la India como una subcultura que cada cierto tiempo se pone de moda.
La gente aplaude feliz: el público posa de tolerante y abierto aunque en un sentido estricto, no tienen idea de qué se trata.
Mis amigos me preguntan cómo carajos los pude traer a un lugar como este.
1991: La nariz cantante. Álvaro nos muestra sus temas en una grabadora portátil y nos va explicando de qué tratan, lo que dibuja de manera oblicua algo parecido a una biografía: aparecen ahí, en medio del ruido, la historia del exilio, la opción sentida de volverse vegetariano, el reciclaje como salvación mientras detrás con su voz desafinada la música hace aparecer un Chile espectral, perdido en la iconografía gris de Viña en los 60, en el gesto congelado de un retorno que no cuaja, sobre alguien que no entiende lo que ve y contesta con sus pequeños fetiches, que se refugia en su pieza llena de cachureos en vez de tomar aire y salir para afuera.
Así, con canciones como “Repetition kills”, “Pinocchio” y “Bubble hammer” evoca el lenguaje fracturado de la extranjería, los fracasos del artista latinoamericano y la esperanza en el retorno a las pequeñas cosas. Escuchamos atentos y después comentamos. Ninguno sabe demasiado de música. Pensamos: Álvaro no es famoso, pero tendría que serlo. Es honesto y está medio desquiciado y eso nos gusta. Ergo, conseguimos una copia del cassette.
1994: Más lata. En uno de sus Lunes Latosos Álvaro Peña, más clown que nunca (lleva en sus zapatos corazones rojos) hace subir al escenario a Leandro Véliz, su viejo profesor de música en los sesenta, un jubilado desdentado que se viste de huaso y que se gana unos pesos jugando con un violín en el centro de Viña. El abuelo sube al escenario y hace un show patético, que los intelectuales presentes aplauden a rabiar: crea ruidos de animales, interpreta a Paganini, alienta al público. Todo se parece a lo que hará René de la Vega en cinco o seis años más, un Truman Show de pacotilla.
Luego Álvaro pasa un tarrito y recoge los aportes del público.
Así terminan mis Lunes Latosos.
Decido no venir más.
2001: Culebras y rockstar. Me quedo en la estacada, después de que Álvaro Peña me niega la entrevista para este texto. Estoy caliente. Choreado. Tengo varias teorías: 1) extiende conmigo el hecho de haber regalado un par de discos a unos amigos míos. Según él, sus vinilos son hoy por hoy unas rarezas y puede que esté sumando ahora las libras que perdió por ser buena onda con la gente, allá a principios de los 90. 2) el reportaje que le ha hecho otro de mis amigos en la Zona de Contacto, hace una semana, lo ha encumbrado a las nubes como si fuera la leyenda del rock que cree compulsivamente ser. Ergo, no acepta entrevistas con revistas chicas. 3) La tocata ha salido como la mierda por una yeta inexplicable: ha explotado un foco sobre el guitarrista, uno de los parches de la batería se rompió y al propio Álvaro la voz se le fue al carajo en un par de temas y luego no pudo recuperar el ritmo.
Pienso en todo eso y llego a la conclusión de que no voy a escribir nada pero luego escribo esto, que son apuntes desordenados pero que tienen la virtud de venir desde la mirada de un fan. Sí, yo era un fan de Álvaro hasta que el ego se le fue al diablo, se puso sensible como una señorita y traicionó al personaje benévolo que había vuelto a ese Chile medio zombie de principios de los 90.
Aún así, desde lo literario, como excentricidad, posee un par de momentos impresionantes. No me puedo despegar de la imagen del retornado buena onda, sin nada de ego, hablando con quien sea a principios de los noventa. Una persona en vez de un personaje. Un buen tipo en vez de uno de esos extras que pueblan los decorados de la música pop. Jamás un mito delirante, con algo parecido a la dignidad. Recuerdo dos rumores, uno me lo creo y otro no: a) “Valparaíso”, uno de sus mejores temas fue rechazado un par de veces en la preselección del Festival. b) Álvaro Peña conoció a las Slits y tuvo un rollo con Nina Hagen.
Ja.
2002: Una leve pena. Así, supongo que es egoísta escribir esto sin darle la palabra. Mala suerte, él se lo perdió y al final, este texto está hecho desde el punto de vista del fan. Y los fans son los que terminan juzgando a los artistas. Ellos creen o no creen o se emocionan o encuentran en las obras pedazos que los interpretan o los hacen rabiar. Los fans, ojo, siempre tienen la razón. Pídele a un fan que te explique por qué dejó de escuchar a tal o cual grupo y encontrarás más verdades que en la biblia. Por eso me molesta lo de Álvaro. Me duele que el personaje se haya comido a la persona: un dolor mínimo, como cuando el libro se desinfla a mitad de camino o de la película y solo sobreviven los efectos especiales. Y es que a pesar de todo su música sigue sonando en mi cabeza.
2004. Post-scriptum, para Antiparásitos. Alvaro me apesta estos días. Me aburre. Es un mito que ha envejecido mal, que no ha sido lo que esperábamos de él. Tampoco es que esperemos gran cosa la verdad, pero uno agradece cierto respeto por el público, cierta dignidad. No sé si podría ir a ver o escuchar a Álvaro Peña estos días, de ahí que mis temas preferidos sean en realidad relámpagos de memoria, pedazos evanescentes de algo que escuché hace tiempo. A lo mejor exagero. A lo mejor no. No seré yo el que juzgue a Álvaro. Pero vamos a los temas. Bien, aquí están: Álvaro Peña toca “Valparaíso” en la Musicámara de la Universidad de Valparaíso. Las cosas salen algo mal. Al baterista se le rompió un parche, Álvaro ha cantado mal —a propósito— todas sus canciones y en cierto modo ha subrayado su declive. No es que estuviera tan alto tampoco pero por un rato —lo que duraron los 90— fue bueno tener a una estrella de culto en Valparaíso o por lo menos alguien que parecía serlo. Su naïf no es más que el sueño fracturado de toda música rock: la memoria olvidada, la biografía no escrita de los desconocidos, de los que ni fueron famosos, de los cadáveres sacrificados en aras del rock corporativo. Es la otra historia, el lado b, y pienso en el otro tema que me gusta, que se llama “La repetición mata” (Repetition Kills) y donde se cuenta o se canta el golpe de Estado, ahí la canción se desparrama y por un rato —o por un segundo fantasma— el auditor piensa que puede estar escuchando el bombardeo a la Moneda el 73, pero no desde fuera sino desde dentro, la imposible narración de vidrios quebrados y ruinas y muerte y el sonido desnudo de las bombas cayendo sobre todos nosotros.













