Mr. Robot, la cinematográfica serie de USA Network, desliza la idea de que una persona común y corriente puede cambiar el mundo. Un comentario social y político de hackers hastiados de la sociedad de consumo.

Lo primero que nos importa es Elliot Anderson (Rami Malek): su mirada del mundo y la mente que nos va mostrando el apocalipsis inminente, tecnológico y que, por momentos, parece tan real y necesario: una revolución socialista incubada como virus dentro de la actual sociedad de consumo: gente con ropa cara corriendo de un lado a otro en las noticias.
Entonces la pantalla es negra como un terminal de Linux y nos quedamos con su voz y el ritmo de su respiración. «Lo que estoy a punto de decirte es altamente secreto: una conspiración más grande que todos nosotros. Ahí afuera hay un grupo poderoso de personas que secretamente gobiernan el mundo. Hablo de tipos de los que nadie sabe nada, tipos invisibles. El top del 1% del top del 1%. Tipos que juegan a ser Dios sin permiso. Y ahora creo que me están siguiendo», alerta Anderson en los primeros segundos de Mr. Robot, la cinematográfica serie de USA Network.
Anderson —que puede ser un guiño al protagonista de Matrix— es un empleado de la firma de seguridad informática Allsafe Security, que apenas sale de su cubículo se convierte en un hacker con hambre de justicia. «Podemos ser héroes / apenas por un día», cantaba, entre épico y sentimental, David Bowie. Mr. Robot parece aumentar la apuesta: una noche el cliente más grande de Allsafe, E-Corp —o Evil-Corp—, es golpeado por un ataque DDoS y Anderson es llamado a investigar. Pero el incidente resulta ser una tarjeta de presentación y una invitación para que ingrese a la Fsociety, un grupo de hackers dispuestos a iniciar «el mayor evento de redistribución de la riqueza en la historia».
Como ocurrió con el artista chileno Papas Fritas —cuando quemó los documentos de cobro de los estudiantes morosos de la Universidad del Mar—, la Fsociety planea eliminar todos los registros de deudas de los ahogados por la cultura del crédito de consumo.
Son hackers, y al mismo tiempo activistas, hastiados del sistema económico y político tan injusto y abusivo, que recuerdan a los creadores de The Pirate Bay y que utilizan la tecnología para canalizar una mezcla de ira contra el statu quo, el ego por demostrar sus capacidades técnicas y el deseo por alcanzar un cambio importante.
«¿Qué te decepciona tanto de la sociedad?», pregunta una terapeuta para descifrar al protagonista. «Quizá que colectivamente pensemos que Steve Jobs fue un gran hombre, a pesar de saber que ganó millones a costa de niños. O quizá por la sensación de que todos nuestros héroes son falsos. El mundo en sí es un gran engaño. Nos llenamos de nuestros comentarios sobre mierdas, tapando lo que está a la vista, o con nuestras redes sociales que imitan la intimidad (…) No digo nada nuevo. Todos sabemos por qué hacemos esto: no porque Los juegos del hambre nos haga felices, sino porque buscamos estar adormecidos. Porque duele no fingir, porque somos cobardes. Que la sociedad se vaya a la mierda», piensa Anderson, pero no lo dice.
El analista de ciberseguridad, además, toca la cuarta pared —tan manoseada por House of Cards— bajo los efectos de algunas drogas para bajarle el volumen a la realidad de un mundo acabado, solitario y fatalista. Porque ese es el tono que cubre el show creado por Sam Esmail: distópico, límite y putrefacto.
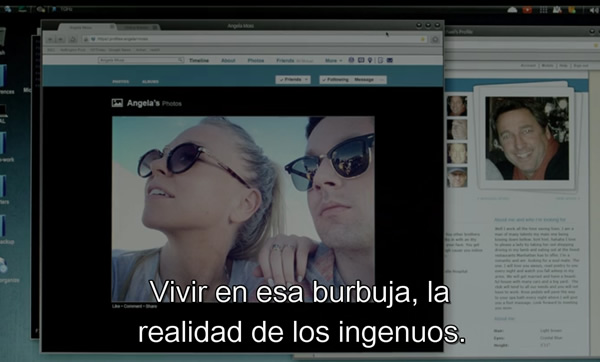

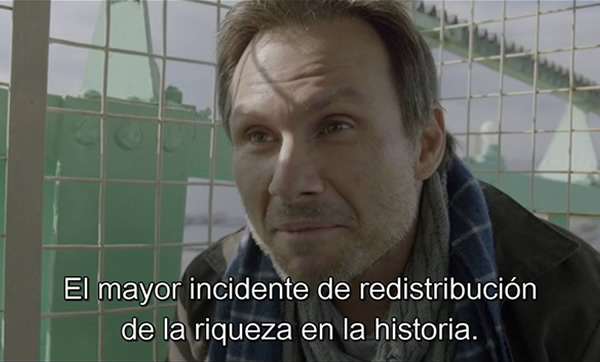
Lo segundo interesante es que Anderson es incapaz de conectar con las personas del mundo real, aunque, al mismo tiempo, conoce sus detalles más íntimos. El hacker se relaciona forzando la información confidencial de otros en Internet: correos, chats, perfiles, webcams, etc. Así conoce sus verdaderas intimidades y actúa con un código moral propio, como otros justicieros de la televisión —Dexter—, o la literatura —como el Josef Kavalier de Michael Chabon—. Y, entonces, si el protagonista invade la privacidad de su mejor amiga y también la de su terapeuta, explota cuando alguien rompe la cerradura de su departamento y penetra en su mundo privado.
«¿Eres un uno o un cero?», pregunta Mr. Robot, y la serie se vuelve un manjar de referencias a la cultura hacker: el protagonista usa Gnome y aparecen archivos .DAT y rootkits; la seguridad del grupo es reunirse en la vida real o IRL (in real life); y son radicales para opinar sobre Steve Jobs, Facebook, Blackberry e incluso Obama.
Y, entonces, uno piensa en los referentes, en por qué Mr. Robot es distinta pero sabe a algo: quizá en la estética que David Fincher dio a sus películas; quizá en las ideas radicales de los protagonistas del documental Away from keyboard; quizá en la desobediencia civil de Thoreau como el único camino a la justicia; quizá en las drogas de los personajes de Aronofsky; quizá en las esquinas no tan evidentes de la Nueva York que iluminó Taxi Driver; quizá en la improbable BlackHat y la miserable serie Scorpion, o incluso, en la fría Person of interest.
Hay que poner atención al personaje de Christian Slater y a la hacker que interpreta Carly Chaikin, como también a la banda sonora, que incluye canciones del Disintegration de The Cure, “Two weeks” de FKA Twigs, y una versión descafeinada de “Where is my mind?” a cargo de Maxence Cyrin, entre temas de Neil Diamond, M83, Sonic Youth y Alabama Shakes. Pero sobre todo a los personajes más oscuros.
Lo tercero y más interesante de la serie es que desliza que una persona común y corriente, con la suficiente pasión —y un computador y una conexión a Internet—, puede cambiar el mundo. Ahí Mr. Robot se vuelve importante como un comentario social y político. Entonces, la cámara se aleja y vemos a Times Square como un caos oscuro que no otorga calma alguna. No hay orden. No hay respeto por las instituciones. De repente todo desaparece, menos la ciudad. Lo que queda es el silencio, lo que queda es la violencia.













