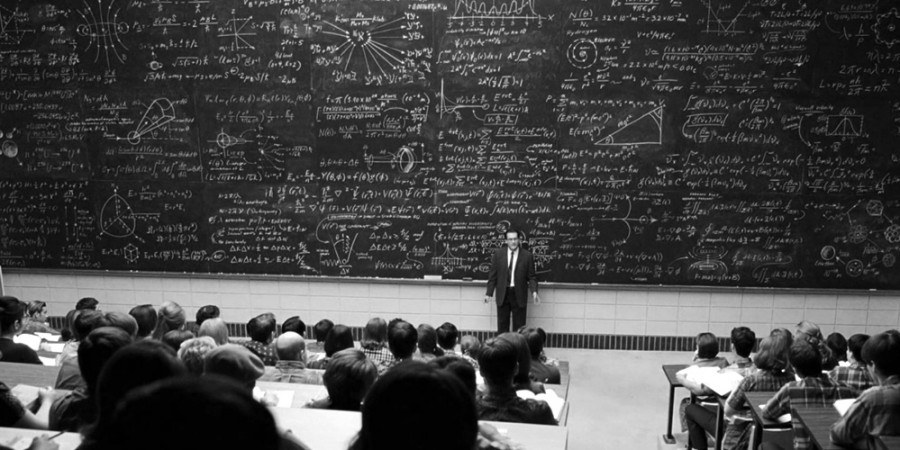Qué es eso que nos mata, pero sin lo cual no podemos vivir.
Al promediar la década de los 90, un día en que estaba haciendo clases en la escuela de periodismo de la Universidad de Santiago, ya concluida la sesión académica, un alumno, a quien bautizaré como Francisco, quedó rezagado en la sala mientras yo ordenaba los papeles y cerraba la carpeta de los profesores. Estaba claro que quería hablar conmigo, por lo que le pedí que se acercara y como se mantuvo de pie, arrimé una silla para tenerlo frente a mí, me saqué los anteojos y produje mi sonrisa prefabricada para esas circunstancias: lo insté en silencio a que desembuchara lo que tenía que desembuchar. Y como reaccionara con palabras entrecortadas, seguro yo de que se trataba de temas escolares, empecé a monologar sobre su rendimiento y materias afines. Pero no. Lo que este chico, de pelo crespo, cara redonda y aspecto común y corriente quería comunicarme no guardaba la más remota relación con mi asignatura. Porque mientras ambos nos tanteábamos y en el momento en que yo miré el reloj, me disparó a quemarropa: soy homosexual. Y se lo cuento porque sé que a Ud. no le importa. La verdad es que sí me importaba, ya que en esa época, hace unos 20 años, la gente se mostraba mucho más reservada que ahora con respecto a estos asuntos. Además, me emocionaba, realmente me emocionaba que este chiquillo vivaracho y un poco inseguro se me aproximara para exponerme su vida o una parte importantísima de su vida.
Como yo me quedara inicialmente callado, él insistió: Ud. lo sabía, ¿no es cierto? No, no era así, le repliqué, no albergaba la más mínima idea de que Francisco fuese gay. O, le agregué bromeando, quizá sí, porque tenía las orejas grandes, el cuello estirado, los brazos y piernas gruesos, todo lo cual, como se sabe universalmente, es atributo de las personas que prefieren a otras de su mismo sexo. Mis chistes fomes lo hicieron sonreír y yo, despistado como siempre, pensé que ahí terminaría todo, con un estudiante que decidía contarme su secreto que, por lo demás, no era ningún secreto: lo sabían sus condiscípulos, era aceptado por la comunidad de sus pares y yo no veía qué problema podría haber. Y sí que lo había y se trataba de algo muy grave. Francisco estaba perdidamente enamorado de un amigo que era seropositivo, o sea, se hallaba infectado por el virus del sida. En un primer instante, me preocupé y enseguida me aterroricé. Le pregunté si se cuidaba y él me dijo que sí, que usaba condones y que tomaba precauciones. Hasta ahí, mantuvimos cierta distancia, que se rompió cuando Francisco me largó todo: Germán lo manipulaba, lo extorsionaba y hasta había amenazado con suicidarse si este muchacho lo dejaba. Le respondí que eso era exactamente lo que debía hacer, ya que una relación basada en el chantaje se encontraba viciada. Sin embargo, nuestra conversación no terminó ahí, puesto que, sin querer queriendo, me vi envuelto en un enredo del que me costó desprenderme y del que no salí bien parado.
Francisco me pidió que tomara parte en su dilema, que hablara con Germán y que hiciera otras cosas, a lo que me negué tajantemente, porque detesto introducirme en territorios impropios. A pesar de mi inicial rechazo y debido a que no sé decir que no, al fin me vi tan comprometido como ellos mismos en su atadura. Tuve que juntarme varias veces a solas con Germán o con Francisco y su pareja, a discutir con ellos y cumplí una función como interventor de un amorío ajeno, sin conexión conmigo. Ya a simple vista, durante mi primera reunión con el joven portador del VIH, éste me resultó un tipo desagradable, enfurruñado, que se daba importancia y a quien le gustaba maniobrar la situación en su favor. No es que Francisco haya sido, o tal vez continúe siendo, la mar de seductor, aun cuando aprobaba con holgura un primer examen, tal vez por la simpatía y candidez que irradiaba; en cambio, Germán me pareció de frentón piltrafiento y mal agestado. Sé, claro que lo sé: la fealdad no es incompatible con el amor y en cuanto al deseo, el deseo es lo más inexplicable que uno pueda imaginar. Así y todo, no pude dejar de preguntarme: ¿qué le verá Francisco a este pobre huevón, para colmo presa de una enfermedad mortal y contagiosa?
Desde luego, lo primero que hizo Germán fue mandarme a la punta del cerro y le asistía toda la razón del mundo; ¿qué tenía yo que ver con ellos? Nada, le dije, salvo que me interesaba la vida de Francisco y me sentía en la obligación de ayudarlo. ¿Ayudarlo?, gritó Germán, ésa sí que es buena. Se nota que no lo conoce. Esto era cierto, pues fuera de ese año en que Francisco fue alumno mío, ningún antecedente poseía acerca de su persona. Esa reunión preliminar con Germán fue, como lo anticipé, el origen de una serie de encuentros sucesivos que tuvimos, los tres o yo solo con uno de ellos. Nunca me di cuenta del ridículo papelón que estaba representando, sino que, a la inversa, me sentí a cargo de un deber justiciero, misionario y fui tomando la decisión de que iba a realizar todo lo que estuviera a mi alcance por terminar esa relación, por recuperar a Francisco para la sociedad. ¿Cuál? ¿La de la castidad? ¿La de la salud pública? ¿La de los que llevan un devenir sin peligros? Como fuese, quería que abandonara a Germán. ¿Qué hice para que eso pasara? Me inmiscuí de modo paternalista, predicador, en esa novela sentimental en la que los protagonistas eran ellos, no yo. Así, me puse a amenazar a Germán con acciones judiciales, que, sobra decirlo, nunca podría haber realizado. No soy el padre, el tutor, el guardián ni tengo parentesco alguno con Francisco, de manera que mal podría haber concurrido a los tribunales en pos de mis benéficos fines. En mi ceguera, veía maldad donde apenas había una indolente atracción, descuido criminal en algo que no pasaba de ser un enamoramiento pasajero.
Entonces empecé a soñar con ellos y siempre me despertaba con esas llamaradas en la noche que sirven para que uno olvide la película que se ha pasado, ya que, de lo contrario, si no somos capaces de borrar aquellas imágenes, vamos directo al manicomio. En este episodio no tan lejano mis asociaciones literarias eran el Balzac de Una pasión en el desierto, cuando el héroe podría ser devorado por un león o bien Brígida y Berta, protagonistas de El árbol y Felicidad, de María Luisa Bombal y Katherine Mansfield, respectivamente, ambas dependientes de un jardín que da sombra y resguardo a sus existencias. Ansiaba que Francisco se alejara de la peste, se mantuviera sano y salvo gracias a mí. La triste verdad es que ahora, tanto tiempo después, tiendo a pensar que, de forma totalmente egocéntrica y vicaria, me incrusté en medio de los dos, pasé a ser el tercero en discordia, porque, tal como le expresa Electra a Orestes: “El amor mata. Pero nadie ha podido vivir sin conocer el amor”. Sí, todos tenemos tan distintas formas de aventurarnos en esa pasión, a veces imaginaria, que a la postre la terminamos conociendo; en mi caso, ya maduro, pienso que pude volver a saber de qué se trataba a través del vínculo que ligaba a Francisco con Germán. Estaba tan ofuscado por causa de este par, que era del todo incapaz de verme a mí mismo y entender lo que yo sentía a través de ellos. Aun así, lo peor de todo fue que no me di cuenta cuándo estaba de más; en realidad siempre fui un estorbo, jamás serví de apoyo e ineludiblemente llegó el momento en que me hicieron saber de manera manifiesta que mi presencia les molestaba. Por suerte, creo que me manejé bien el resto de ese año, ya que Francisco aprobó el ramo con una buena calificación y el último día que lo vi me esperó para despedirse y agradecerme todo lo que había hecho por él. ¿Y qué fue lo que hice por él? Nada, excepto entrometerme en lo que no me correspondía.
Francisco ha desarrollado una interesante carrera como publicista y al parecer ha destrozado corazones, lo que no me resulta difícil de concebir si evoco a ese muchacho disperso que hace un par de décadas me reveló su ser al finalizar la jornada escolar. De Germán no he vuelto a tener noticias, salvo, claro, que lo del sida era más falso que Judas. Una ex compañera de ellos me contó que ese affaire había durado un Jesús, debido a que el dúo era incompatible por donde se le mirara.
¿Y yo? Testigo, cómplice, partícipe de ese embrollo, pienso que es peligroso, se entiende que en sentido figurado, acostarse con niños, no solo porque uno amanece mojado, no solo porque es incapaz de comprender la superficialidad, o la profundidad, de lo que los jóvenes de hoy entienden por amor, sino por causa de mi radical ineptitud para percibir qué es eso que nos mata, pero sin lo cual no podemos vivir.