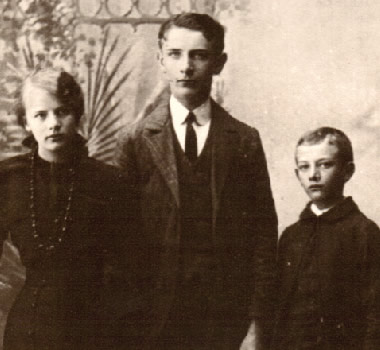Apelando al absurdo, el escritor chileno se desmarca de los discursos hechos sin caer en la apatía. Revisamos su nuevo volúmen de cuentos: Cuando éramos jóvenes.
En su fase de extravagancia, o derechamente surrealismo, el Quijote desciende a la cueva de Montesinos y ve al venerable Montesinos, y a su primo el señor Durandarte, ya muerto en el sepulcro, pero de todas formas con habla, y preguntándole si le cumplió la promesa de arrancarle el corazón para llevárselo a la princesa Belerma. A continuación aparece una procesión de mujeres llevando el antedicho corazón, y luego la misma Dulcinea, pero no ya como una dama principal sino que vestida de labradora. ¿Sabía el Quijote entonces que todo su amor caballeresco era tan solo una ilusión, y sólo se atreve a reconocérselo a través de este delirio particular? Es bonito hacerse la pregunta. Luego Dulcinea le manda pedir media docena de reales, pero don Quijote sólo tiene cuatro y, tras pensárselo un poco (tampoco es una decisión fácil), se los envía a su dama.
El capítulo es inclasificable y, sobre todo, irreductible a cualquier interpretación, como sabiamente anota Harold Bloom, según quien esta escena ejerció una enorme influencia en Kafka. Algo similar ocurre con el último libro de cuentos de Francisco Díaz Klaassen (Santiago, 1984), Cuando éramos jóvenes (Sudaquia, 2013). Un volumen donde el autor se la juega por una serie de escenas extravagantes, casi siempre deliberadamente ajenas a cualquier tipo de discurso o interpretación más o menos predominante.
En uno de los relatos más memorables, el protagonista se topa con Marcelo Salas, el Matador, en un local de comida rápida, de trasnoche. Luego de una confusa pelea, termina en el departamento del ídolo deportivo, quien lo cura de sus heridas y se revela como un pensador posmoderno, de aguda inquisición y sensibilidad melancólica. Al poco tiempo del incidente, el joven se da cuenta que extraña a Salas, que de alguna forma «se ha enamorado de él», y se arroja en una disquisición mórbida, pero clásica, sobre el significado de ese amor: «No me queda muy claro qué es lo que quiero de él», se lee, «pero siento que lo necesito. Pero más que eso: quiero que él me necesite a mí».
En ‘Cuando odiábamos tanto a Zeta’, otro cuento, incurre en el muy visitado género post-bolañiano de las «vidas de escritores», donde un grupo de secuaces literarios rumian su envidia ante un escritor más reconocido. Es indudable que hay una crítica en la primera parte a la superficialidad del mundo literario, sobre todo a la búsqueda del éxito mercantilizado y vacío, cuantificado en el número de mujeres con quien se han tenido relaciones sexuales o, peor aún, el número de personas que se ha logrado influir o manipular.
A continuación, eso sí, el cuento toma un rumbo inimaginable. Huyendo de Chile, el narrador termina en Alaska, donde aprende «a orinar sin dejar que ninguna porción de mi pene quedara al descubierto», y también a «cortar la orina congelada sin afectar la punta del glande». Conoce a los esquimales, y en particular a Yupin, una joven gruesa, de cuerpo cuadrado: «Las únicas curvas, además de la cara, eran las de sus muslos, más gruesos que mi torso». Se enamora. Tiene sueños premonitorios e ininterpretables. Se va a una campaña de pesca de cangrejos con los demás esquimales.
En ‘Cuando escuché al campeón de damas estilo libre’ (este es el último que reseño, es importante), se engarza en un delicado diálogo con Bairon, campeón de damas («había una alta posibilidad de que Bairon fuese un imbécil»). Entre intercambios hilarantes, Bairon plantea la teoría de que la vida es como un juego de damas: sólo hay que ganar, superar al otro. Luego (o antes al parecer) le revela que está terminal, con cáncer, y enseguida recuerdan juntos a otro campeón de damas, Tom Wiswell, recientemente fallecido y quien enseñaba a través de proverbios del tipo «Puedo defenderme de mis oponentes, pero ¿quién me defenderá de mí mismo?».
Es evidente que en estos cuentos hay un cuestionamiento sutil y fino a un mundo absurdo, hecho de apariencias menores, muchas veces viciadas y tergiversadas por los referentes omnipresentes de la farándula y el espectáculo. El deseo de éxito, de figuración, de dinero, de fama y poder. En muchas ocasiones se trasluce una visión escéptica o abiertamente decepcionada de una sexualidad instrumental —y a la larga mecánica—, que se mezcla también con una crítica a cierta estética pop y manida, hecha de máximas sueltas, seudo radicales y sin mucho significado.
Lo que más se agradece del libro es su marcada reticencia frente a los clásicos y explícitos discursos sobre «la desigualdad social», «la clase media», el «feminismo», u otros, que tanto seducen a algunos lectores y escritores por estos días. Por el contrario, la literatura de Díaz Klaassen hace gala de una voz políticamente incorrecta, a menudo egoísta y ensimismada, pero por lo mismo más auténtica, costumbre que parece compartir también su autor, a juzgar por las últimas declaraciones que se ha despachado en medios.
El lenguaje literario de Díaz Klaassen va por otra presa, pelea en otra cancha. Su pregunta de fondo parece ser por lo que vale la pena narrar: aquello que tenga el peso o valor suficiente para ser puesto por escrito. Su mecanismo literario, que se ya ha convertido en sello a través de sus obras (van cuatro con esta), es una especie de lenguaje irónico, que con frecuencia se reduce a sí mismo al absurdo. Es como un desmantelación de todas las estructuras falsas que nos hemos construido para darle sentido al mundo, y que terminan por encubrir lo esencial.
Es inevitable ver a través de estos cuentos una especie de trasfondo moral, al menos una interrogante —un poco angustiada—, por el sentido de la vida. En todos hay una exploración, una búsqueda de algo que tenga un significado auténtico, genuino, que a veces toma la forma vaga y onírica de una pregunta por el amor. Raros e indescifrables, los cuentos adquieren así el aspecto de fábulas morales, de resonancias kafkianas.
En un epígrafe un poco pomposo y culterano de Baudelaire, Díaz Klaasesn hace alusión a una supuesta «indiferencia». Pero leyendo los cuentos, y la obra en general de este autor, me parece que el juego es precisamente el contrario: nada le resulta indiferente a su literatura, y ésta de alguna forma está más atenta que la de muchos otros ante aquello en lo que nos hemos convertido.