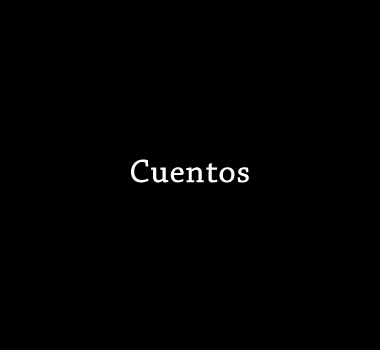No me gusta el nombre. Inmigrante tiene en sí mismo, así como impregnado, el olor de la humillación y la miseria. Un cuento de Sergio Rojo.

No me gusta el nombre. Inmigrante tiene en sí mismo, así como impregnado, el olor de la humillación y la miseria. Es como ser poca cosa. Hace unos días, trabajando acá en la construcción, llegó un gringo. Él, como yo, llegó a este país buscando trabajo. Lo consiguió. Como jefe. Y con un salario que es veinte veces el mío. El color albo y siempre limpio de su casco contrasta con el amarillo mugriento del mío. A él no le dicen inmigrante, sino extranjero. Todo el mundo se refiere a él con admiración, a mí con desdén. Serán sus estudios, sus cabellos amarillos como el sol, su estatura, sus ojos celestes como el mar, su piel colorada, su personalidad, su qué se yo. Él es extranjero. Yo, moreno, pequeño, piel partida, pómulos prominentes, ojos negros, ignorante y lacónico, soy inmigrante.
Hoy es un día raro. Hay un frío demoledor y desconocido en mis terruños, y un aire sofocante que ahoga. Aparte del sueño propio de levantarse a las cuatro de la madrugada, luego de dormir cuatro hermosas horas, no tengo ganas de agarrar la pala hoy. La hernia de mi espalda —cuya existencia debe seguir siendo desconocida para los jefes, pues el despido es inminente— me tiene terriblemente adolorido y triste. Quiero llorar, pero no tengo opción. Hago lo posible por sacar la vuelta. A las once me llamará mi hija desde Lima. Dos semanas ya sin hablar con mi princesa. Tengo que estar en el baño para esa hora, escondido, para poder escuchar su vocecita. El celular tiene batería suficiente. La próxima semana cumple ya dieciséis añitos. Ya pedí horas extras todos los días para enviarle algún regalo. Trabajaré de seis de la mañana hasta las nueve de la noche. Pero mi negrita lo vale. Eso y mucho más.
Faltan cinco minutos. Mariposas revolotean mi panza. No la veo, aparte de fotos, desde que tenía once años, cuando me vine a trabajar y ganar algo más de plata. Para ella. Allá la cosa estaba fea, y muchos vecinos del barrio se vinieron para acá. Enviaban dinero a sus familias todos los meses. Yo sin trabajo, perseguido por hacer de comerciante ambulante, vi en Chile el futuro para los nuestros. Supe que los llamaban los «Jaguares de Latinoamérica». Eso fue más que suficiente. Mi esposa había fallecido, por la pobreza. Era una enfermedad específica, pero da igual, pues la causó nuestra pobreza. Así que me vine. Cinco años llevo acá. Me he acostumbrado. Ya conozco las calles. Conozco las costumbres, y un buen par de amigos chilenos. Son buenas personas y quiero creer que mi nacionalidad para ellos no es problema, ni siquiera tema. Eso sí. Ellos fueron quienes me aterrizaron, forzosa y bruscamente, de mi sueño. Jamás olvidaré cuando me pasearon por lugares que acá les llaman «campamentos» y también «poblaciones», donde vi, sentí, olí y viví la misma miseria que en el Perú. Eran miles como yo allá en Lima. Me mostraron los costos de la vida, los salarios, y de a poco comprendí que había caído en un sueño irrealizable. Pero había que seguir adelante. No volvería a Lima con los bolsillos pelados y la cabeza gacha. Si he de trabajar doble turno, veinte horas al día, lo haré con tal de saber feliz a mi niña allá lejos.
Dejé la pala al lado. Avisé al jefe que iba al baño. Me dijo que después, que ahora el gringo venía a hablar con nosotros. Que me aguantara. Yo dije que sí. Me pueden despedir. Son las once. Tuve que ponerle silencio al celular. Lo guardé en mi bolsillo. El ingeniero habla sobre la pega atrasada, sobre los que sacan la vuelta, y sobre que afuera hay filas de peruanos que quieren entrar a trabajar, incluso por menos plata que nosotros. Vibra mi celular. Es mi niña. «¿El peruanito cómo es pa’ la pega?», pregunta el gringo al capataz, un gordo mal educado e insolente. «No le pega na’ mucho al cocío este, jefe, pero al menos se queda hasta tarde y no pide más plata como estos otros». No sé si tomarlo como halago o burla. Mis manos, sudadas como nunca, acarician mi celular en el bolsillo, como si fuese a mi hermosa niña a quien acarician. Sigue vibrando. No para. Desespero. Hijita mía, no puedo contestarle. Estamos en reunión con los jefes, por favor aguante que apenas pueda arranco al baño para que hablemos. Para que me cuente cómo va su escuela, si tiene novio. Cómo está mi Lima querida, cómo están los vecinos, la abuela y los compañeros. Yo no le diré nada del infierno que acá vivo. No le diré que debo hacer el trabajo de dos o tres obreros por un salario miserable. No le diré que muchos me miran con desprecio. No le diré que piensan que somos sucios, cochinos e ignorantes. No le contaré acerca de las innumerables veces que me han gritado que me devuelva a mi país en la calle. Ni que me han dicho mono, perro, rata, que siúticas señoras agarran firme su cartera si mi andar coincide con el suyo. No le diré que, después de mandarle dinero a usted, lo que sobra me alcanza apenas para comer. Me hice de una bicicleta para ir al trabajo. El pasaje de los micros es carísimo. No me alcanza. Y no sabes, si uno no paga un pasaje para ir a trabajar, acá te encierran en la cárcel incluso, como a un delincuente. Y yo jamás he robado ni un pan. El cuarto que alquilo anoche se me llovió y he tenido que poner cartones para no agarrar resfrío y poder seguir viniendo acá a la obra cada día. No le contaré, hermosa mía, que mi única distracción es emborracharme en mis solitarias y oscuras noches, cuando algo de dinero queda. Escucho unos valcecitos, unas cumbias peruanas, imagino las calles donde andará usted, el calor del hogar con la abuela, me dan ganas de volver, abrazarla, pero hay que seguir adelante. Cuando ya no recuerdo nada, me acuesto. Si no lo hiciese así, sería imposible dormir. Hijita mía. No deje de intentarlo. Ya termina la reunión y corro, vuelo al baño a hablarle.
Paró de vibrar el celular. El jefe dice que no aguantarán ni atrasos, ni que saquemos la vuelta, que al que no le gusta la puerta es bien ancha. Me voy al baño. Pero ya no hay llamada. Simplemente lloro. No pude hablar con mi niña preciosa. No quiero que nadie me escuche. La última vez me pusieron la chapa de «peruano maricón» por llorar en el baño. Esa vez me habían descontado cincuenta lucas del sueldo, sin explicación. Pero yo creo que los hombres también lloran. Y también creo que los llamados «maricones» deben sufrir lo mismo que nosotros, los laburantes, y sobre todo los laburantes como yo, «inmigrantes».
Aún no tenemos baños. Ya llegarán la próxima semana, nos dicen desde hace dos meses. Hago lo que puedo. No me gusta que me digan sucio, cochino. A la salida compro unas cosas deliciosas. Se llaman sopaipillas. Me gustaría que las probaras. Estoy seguro te gustarán. Hay unos compañeros hablando afuera. Me llaman. Primera vez que lo hacen. Me hace sentir bien que me consideren, así que voy de inmediato. Dicen que ya es mucho. Que el gringo se está pasando de la raya. Que no nos están pagando las horas extra como corresponde, y que el bono que prometieron nunca llegó. ¿Y la seguridad? Aporta el maestro Nelson. Un vecino se murió en un andamio la semana pasada. El arnés estaba malo. La empresa constructora, según se sabe, es del mismo dueño que esta. Me da miedo morirme a mí, y no ver más a mi hermosa niña, a mi negrita. Me da pánico. Angustia.
Hay un joven nuevo, es eléctrico. Lleva un mes. Se dice que lo echaron de otra obra por sindicalista. Pero es bueno para la pega. Es amable y tiene un muy buen trato conmigo. Creo que nunca me habían tratado así. Siempre me invita a jugar al baby fútbol, a tomar una cerveza, me pregunta por mi familia, y me dice «hermano peruano». Yo nunca voy. Me da vergüenza. Y casi siempre me quedo horas extras. Porque soy inmigrante. Y los inmigrantes no tenemos derecho a negarnos si nos piden que nos quedemos. Y yo no quiero, ni puedo, estar sin trabajo.
A este joven le dicen Manchao. El Manchao habla con el grupo. Dice que vayamos a otra parte, que tenemos que hablar del tema, que nosotros somos más, y si nos unimos somos intocables. Pero que no nos vean. Que vayamos al parque de la otra cuadra.
Caminamos todos juntos, pero separados. ¡Ahí está mi hija llamando de nuevo! Le contesto y me aparto del grupo. El corazón se me sale del pecho…
… No fue lo que esperaba. El desgarro de mi alma parece insufrible. Mi niña, mi bebé, no me había contado que llevaba dos meses trabajando como mesera. Estaba llorando. Nerviosa. No quiero hablar mucho. Su patrón la violó. Le dijo que ella no tenía papá. Que nadie la defendería. Que ella lo provocaba y era su culpa. Está embaraza. Tiene dos meses. Me dice que quiere abortar. Que quiere matarse, que quizás sí es culpa suya. Pero eso es ilegal, el aborto. Y es caro. Y riesgoso. ¡Yo debería haber estado allí para defender a mi niña! Me pide que le mande plata para abortar. Pero yo no tengo. Y no estoy seguro si esté bien. ¿No se enfadará Dios? ¡Qué demonios! Ese Dios no estuvo allí para defenderla, ni jamás lo he visto ni de cerca para aliviar mi tortura diaria. Tengo que juntar la plata para que mi niña haga ese aborto y se venga acá conmigo. Los compañeros tienen razón. Esto no da para más. No tenemos nada, pero nada que perder.
Después de llorar un minuto solo, ya sin vergüenza, me seco con la manga sucia de mi polerón y me arrimo nuevamente con los compañeros. El Manchao dice que tiene listo armar un sindicato, que solo falta la gente. Que solo así nos mirarán como personas. Unidos. Yo le pregunto dónde firmo. Todos me miran. He trabajado hasta veinte horas diarias en esta empresa. No me pagan mis horas extras. No tengo vida. Vengo los domingos y no me sirve de nada. Me usan para bajarles el salario a mis hermanos chilenos. Me tratan como ciudadano de segunda. A mi hija me la violan en Perú. Su patrón. No hay nada que perder. Todos firmamos. No faltó ninguno. Después tomamos unas cervezas. Nunca se fue el nudo de mi garganta pensando en mi hija. Pero sé, estoy seguro, que esto cambiará. Con el sindicato nos haremos respetar, y tendremos más dinero, el que nos corresponde. Para traer a mi hijita preciosa y que nunca más le pase nada.
Desde mañana todo será diferente. Tenemos sindicato, y si quieren guerra, guerra tendrán.