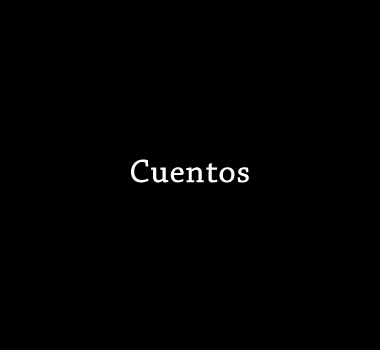Un cuento, entre planchas de acero y eslingas, de Sergio Rojo.

Hoy día el Gordo Flaco llegó con la caña mala. Tiene problemas en la casa el hombre. Nunca lo hace. Está con depresión. Se le nota en los ojos. La pega se hizo más dura. Lo dejamos dormir, cuidándolo del ojo siempre vigilante de los casquitos blancos. El ruido infernal de las máquinas en un momento se transforma en silencio. Yo por inercia sigo cargando y descargando toneladas de acero en las mesas de corte. La botonera del puente grúa me lastima el dedo pulgar, pero ya es costumbre. Miro de reojo si el horizonte se ilumina con el casco blanco del jefe, y sigo fumando, la máxima expresión de rebeldía posible —al menos hoy— en esta cárcel. Hoy no vienen los segurito. Es domingo, nos hicieron trabajar por buena plata, aunque medio obligados. Hace poco un compañero, el Quijote, se voló la cuarta parte de su oreja izquierda. Puso mal la eslinga y se negó a usar el temido, el asesino yugo. Dicen que se confió mucho, que estaba sin casco, que estaba tirando la talla con los cabros y que quizás en qué estaba pensando. Pero lo cierto es que eran las diez de la noche. Era viernes. Desde el lunes que trabajaba de siete de la mañana a once de la noche. Su polola tenía siete meses de embarazo. Las horas extra le permitían pagar una clínica más o menos decente para el nacimiento de su crío, y evitar el matadero menesteroso de la salud pública. Dormía menos de cuatro horas, aunque eso no le impedía sonreír y largar un buen chiste —siempre buenos— para saludar a cada compañero. Ese día pagaban, y claro, pensaba en cualquier cosa menos en la pega. Pensaba en llegar a su casa, tomar una cerveza y dormir, para al otro día ir de compras con su compañera. Necesitaban muchas cosas. Siempre nosotros necesitamos muchas cosas. El agüita que caía por su mejillas no era de dolor físico —acá el dolor ese se marcó en los cuerpos hace rato ya—, era de miedo. De angustia. Los seguritos hicieron todo lo posible por culparlo a él, y evitar pasarlo como accidente laboral. Lo lograron. Estaba sin casco. Eso era verdad. Pero el casco no cubre la oreja.
Algo habrá tenido que ver el cansancio, digo yo. Con todo esto estuvimos trabajando más lento, más cuidadosos. La empresa mandó a revisar las garras, los imanes, los gorilas, las cadenas y todas las eslingas con que cargamos las planchas de acero. Pero duró hasta que las jefaturas opinaron, látigo en mano —el látigo invisible pero no menos despiadado del despido, del miedo a la cesantía, de las cuentas de fin de mes—, que estábamos «muy lentos», que había mucha pega atrasada. Había que aumentar el ritmo, ya inhumano, con el que consumen nuestra humanidad, nuestro cuerpo y también nuestras almas.
Doble sudoración, doble cansancio, doble tristeza, mismo salario.
Pero el asunto es el silencio. El silencio raro que truena los oídos en medio del ruido de puentes grúas, plasmas, oxicorte, soldadura, grúas horquillas, galletas, cadenas, fierros y gritos de alerta ante maniobras peligrosas. Como ya la pega se hace por inercia, solo queda, cuando no se está payaseando con los compañeros, pensar en cualquier cosa. Pero lo importante es que permite al menos pensar.
En ese silencio que atesoro y espero, siempre ansioso, se aparecen recuerdos y alucinaciones varias. Imagino paz y no la encuentro. Imagino felicidad y no la encuentro (más que furtivos episodios). Recuerdo al Carlanga en la población donde me malcrié, botella de cerveza en mano, diciéndonos a nosotros, los niños que jugábamos en el potrero horrendo que hacía de estadio de un mundial, ante el ruido de balas, que «los pacos están matando gente, al pueblo, métanse a la casa ustedes». Imagino justicia y, en realidad, no puedo imaginarla. No al menos hoy. No así. No con millones de famélicas humanidades implorando sobrevivir. No con ellos respirando el mismo aire que groseras bandas de piratas, ladrones, criminales, asesinos, llamados por ahí «capitalistas», que viven el paraíso que les permite nuestro infierno.
En medio de los fierros, y del silencio raro este, siento. Siento mi miedo a vivir. Siento mi debilidad. Me siento como cucaracha cual Gregorio Samsa ante su inmundo pero imponente poder. Siento el miedo que inspira la certeza que cuando uno muere, muerto está, y ni dioses, ni reyes ni ángeles —ni tampoco demonios—, lo esperan a uno en ningún lado. Que lo único verdadero es aquí y ahora. Siento el sinsentido de la rutina, los enojos y las risas, las angustias y las fiebres. Siento lo pasajero del amor y el desamor.
Pero así como todo el ruido provoca silencio, todo ese miedo, ese sin sentido, esa impotencia, tortura, fragilidad; al final del camino provocan algo más. Odio, como siempre he dicho, odio hermoso contra todo lo que provoca la desdicha de los nuestros. Es que mi soledad —eterna y fiel compañera, con la que me peleo y me arreglo cien veces al día— en realidad no es sola. Es de los nuestros. De los sin nada. De los sin futuro. De los desdichados. De los miserables.
Aparece el Quijote. Renunció a la pega, fue a buscar sus cosas al casillero. Está vendiendo películas piratas en la feria de su casa. Los pacos lo llevaron detenido y le quitaron todo (me acuerdo del Carlanga). Se ve triste. Esta vez no lanzó ningún chiste. El General y el San Beca me silban y me gritan que ya es hora de comer. Estamos hambrientos. No solo de comida. También hambrientos de paz, de descanso (por favor descanso, que mis huesos y músculos no dan más por hoy), de justicia, de alegría.
Esto no da para más, me dice el maestro Alegría. Curioso, porque me habla con sincera tristeza, mientras sacamos la grasa y la tierra de las manos para comer. Están esperando que uno de nosotros se muera, prosigue el viejo obrero. Hablaba del Quijote supongo. Pero ya nos hemos muerto varios, me dije yo para mi propio adentro. Y algunos vivimos como muertos inclusive.
No. Así como el ruido puede provocar el silencio, que permite pensar en el frenesí de la producción del paraíso de unos pocos y la tristeza nuestra, ese infierno puede producir algo hermoso. Vi en la televisión cómo una huelga general ponía nuevamente dignidad en los ojos de los nuestros. Una brasa estimulante recorre mis entrañas, excitante, hermosa. Hay futuro, hay futuro…