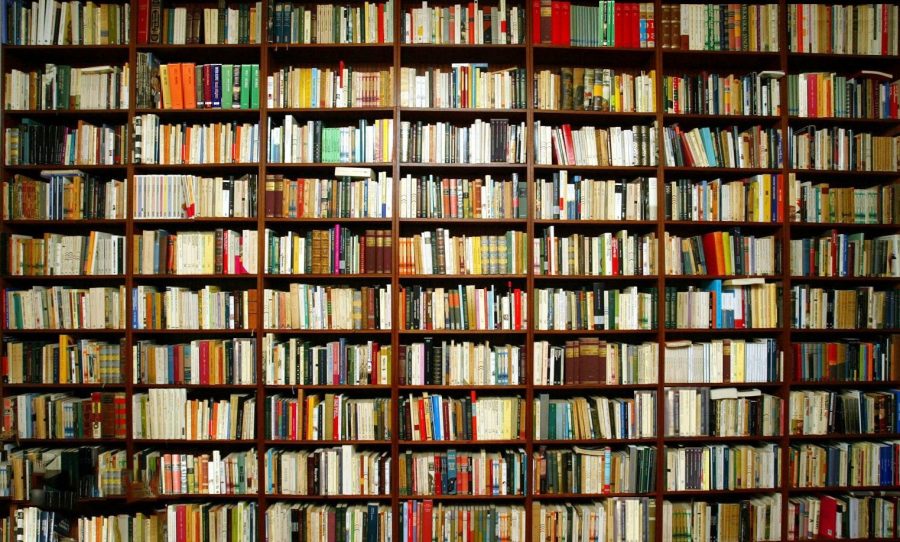Hace mucho tiempo se decía que el mejor regalo de Navidad era un libro. Pero ahora estamos ante otro problema: ¿qué libro regalar para la Navidad de 2018?
Hace mucho tiempo se decía que el mejor regalo de Navidad era un libro. Pero ahora estamos ante otro problema: ¿qué libro regalar para la Navidad de 2018? Por supuesto, yo tengo demasiados a mi haber, debido a que todos los días me llegan decenas, en ocasiones centenares de volúmenes. Sin embargo, con la salvedad de los pocos que valen la pena, por lo general de creadores extranjeros, el resto es… ¿cómo decirlo? Pobre, pobrísimo, hasta desolador. De modo que, por mi parte, obsequiar alguno de esos ejemplares a un pariente o un cercano, me parecería injurioso. Como es mi costumbre, terminaré donándolos a la biblioteca de la Penitenciaría. No es que desprecie a los presos ni que descalifique sus gustos. No obstante, entre no leer nada y tener a la mano un tomo impreso, evidentemente la segunda opción es preferible a la primera.
El dilema se complica con la inmensa proliferación de editoriales independientes o alternativas, que ahora último han surgido como hongos, como epidemias imparables a lo largo del país. Nunca se había leído menos en Chile y nunca se había publicado tanto como en el presente. Esto, claro, a simple vista parece un fenómeno positivo: siempre es bueno que salgan a la luz la mayor cantidad posible de tomos reales y no virtuales. Con todo, si nos detenemos un momento en esta inaudita circunstancia, notaremos que hay innumerables casas editoras, lo que se traduce en que, con suerte, sus dueños aspiran a vender un par, una docena, a lo sumo una veintena de obras que se empeñan en imprimir. ¿A qué obedece esta febril actividad metaliteraria que resulta ardua de entender? No tengo ninguna explicación al respecto, excepto, tal vez, que el libro continúa siendo un objeto que proporciona prestigio y que nada importa lo que se publique, con tal de que salga lo que venga, lo que sea que se produzca. Dejo de lado las autoediciones, que son tantas como para marear a cualquiera. Y paso por alto lo que he visto y lo que han visto otros: son incontables, posiblemente incalculables las piezas editadas que colman y rebasan los depósitos de librerías, oficinas públicas, organismos fiscales, entidades destinadas al fomento del libro y la lectura y que, tarde o temprano, terminarán siendo quemadas o echadas a un basural.
Al describir esto, creo que debo tener en cuenta las pavorosas cifras que, a fines de la década pasada o antepasada, develó el Instituto Nacional de Estadísticas –INE- sobre el libro y la lectura. Se descubrió que, en el 80% o más de los hogares nativos, nadie había leído nada en los pasados 20 años. No sé si el INE continuará haciendo este tipo de encuestas, si bien tiendo a inclinarme por la negativa. Porque, a juzgar por lo que se ve en todas partes, Chile se precipita en el desbarrancadero del analfabetismo y la pérdida de la ilustración. Es factible que me equivoque y que el INE siga efectuando este tipo de sondeos, pero al ser las proyecciones tan devastadoras, sus directivos preferirían ocultar los guarismos que obtienen, ya que, de publicitarlos, ciertas personas, entre las que me incluyo, caerían en una depresión insalvable. Entonces, lo más probable es que nadie haga nada, puesto que nadie considera relevante que en Chile se lea o no se lea. Aun así, se escribe y se escribe mucho, tanto, tantísimo, que debemos ser una de las naciones de habla española con la mayor cantidad de gente que ejercita una grafomanía rampante, sin importarles que sus obras lleguen o no lleguen al público, tengan o no tengan un nivel de repercusión. En definitiva, hay que volver a lo que dije al principio: todos los días, todos los meses, todos los años se originan cientos, miles, quizá decenas de miles de esos artículos tan preciados que son los trabajos elaborados por una imprenta cualquiera.
En mi exposición anterior, no tengo en cuenta las obras de autoayuda, runas, tarot, cartas astrales, religiones orientales o derivadas del cristianismo, cocina tailandesa, comida vegana o vegetariana, con encabezamientos tan apasionantes como El arte de hacerse amigos e influir en los demás; Una vida erótica plena y satisfactoria; Breve introducción a la terapia dinámica; Tú y la Divinidad; Venid a mí los que estáis cansados y fatigados; Escuchad la Voz de Él y suma y sigue. Tampoco quisiera suministrar nombres de religiones, digamos, más serias, como los de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días –o mormones-; los de la Iglesia Adventista del Séptimo Día; los metodistas; los anabaptistas; la Ciencia Cristiana; la Sociedad de Amigos –o cuáqueros-; los Testigos de Jehová y otras denominaciones evangélicas (muchos de cuyos miembros tildaron a Michelle Bachelet de asesina por la promulgación de la ley de aborto terapéutico). Sin duda, el primer grupo de libros, llamémosles, de asuntos prácticos y el segundo, de asuntos espirituales, sobrepasan la cantidad de material impreso que hay en Chile. Y sin vacilar, este tipo de compendios también ocupan espacios muy prominentes y destacadísimos en las ferias de libros.
A propósito de ferias, la reciente Feria Internacional del Libro de Santiago –FILSA- habría alcanzado este año su fase terminal. Penaban las ánimas, algunos decían que el ambiente era similar al de las oficinas salitreras fantasmas y todas las editoriales importantes –en especial las transnacionales-, se restaron del evento: lo que se vio fue más patético que lo que se ha visto en las pasadas décadas. He escrito tanto sobre la FILSA y me han entrevistado con tanta frecuencia acerca de ella, que omitiré explayarme al respecto.
Pero la FILSA es solo uno más de tantísimos despliegues que, a lo largo del año, se yerguen en barrios, ciudades y pueblos de toda esta larga y angosta faja de tierra. De nuevo, no voy a señalarlas a cada una por sus nombres, aun cuando sé, porque me consta y me han invitado a prácticamente todas, que hay ferias del libro en Ñuñoa, en Recoleta, en Providencia, en la Plaza de Armas, en Huechuraba, en Lo Barnechea, en San Miguel, en Los Domínicos, en fin, en todas las comunas y sitios adecuados del área metropolitana. Y ni qué decir tiene, también las tenemos en Valparaíso, en Viña del Mar, en Osorno, en Valdivia, en Antofagasta, en Concepción, en Rancagua, eventualmente hasta en Pozo Almonte, Paillaco u otras localidades de laboriosa ubicación en el mapa.
¿Cómo les va? ¿Venden algo? ¿Se realizan contactos importantes entre los editores para prosperar en los negocios a los que dedican sus esfuerzos? ¿Fomentan la adquisición del libro y la lectura? ¿Sirven, en realidad, para algo? Es imposible responder a cabalidad cualquiera de estas preguntas. Así y todo, uno tiene derecho a formulárselas y en el momento de realizar tal ejercicio mental, arribar a conclusiones alarmantes. Personalmente, no he conocido a nadie que, en estas fiestas, haya comprado una obra de Balzac, Dickens, Dumas, Henry James, Tolstoi, Jane Austen, Virginia Woolf, Marguerite Yourcenar, Simone de Beauvoir… o sea, clásicos, ni tampoco chilenos consagrados, como Manuel Rojas, González Vera, Marta Brunet, Guillermo Blanco, Jorge Edwards, Virginia Cox y muchos, muchísimos más. ¿Qué es, en definitiva, lo que se encuentra en estos desfiles culturales? Lo que a cualquier hijo de vecino se le ocurra escribir. Y llevan la delantera los poemarios de extensión mínima, en realidad pigmea; las antologías de cuentos en las cuales no se salva ni una sola historia; las crónicas carentes de todo estilo, toda gracia; la ferviente boga por las hazañas patrias y, huelga decirlo, las revelaciones novelísticas que, lejos de revelar cosa alguna, van de lo pornográfico a lo místico, del uso repetitivo, machacón, del monólogo interior, al empleo indiscriminado de la jerga vernácula. Asimismo, están compuestas mediante ocho garabatos cada diez palabras, cuando no con el sublime lenguaje de las redes sociales, utilizando vocablos cortados, siglas incomprensibles, partículas inapropiadas, tiempos verbales erróneos.
Algunas duran un par de días, otras una semana y unas cuantas exhiben puestos por un tiempo indeterminado. Por cierto, muchas, si no todas las ferias, están subvencionadas por municipalidades u otros entes fiscales y solo ello explica que se multipliquen de la manera en que lo han hecho. Como sea, esto no aclara un misterio insondable: ¿cómo se las ingenian quienes exponen libros para divulgarlos, si únicamente consiguen tomar parte en estas kermeses? ¿Cuál es su reacción frente al hecho incontestable de que nunca veremos, en las librerías y ni siquiera en las cunetas, los impresos que producen?
Por lo demás, las ferias de libros son un acontecimiento reciente en la historia extraliteraria: surgieron ya muy avanzado el fin de la Segunda Guerra Mundial. Otro tanto ocurre con los premios, desde el Nobel y el Goncourt, hasta nuestros lauros locales, que abarcan escasos años en la trayectoria nativa. Antes de aquel pasado cercano, ningún escritor soñó con recibir reconocimientos o participar en estos festejos, sean nacionales o internacionales, con viajes pagados a Mar del Plata, Helsinki, Seattle, Toronto o Bombay.
Esto nos lleva, forzosamente, al Fondo del Libro y la Lectura, dependiente del ex Consejo Nacional de la Cultura y las Artes –CNCA- ahora con rango ministerial y una dilatada, pomposa designación. Desde 1993, el Fondo del Libro entrega suculentas recompensas a autores en las categorías de novela, cuento, ensayo y poesía, hayan salido por medio de una firma editora o se trate de anillados en borrador. Con el correr del tiempo, esos galardones se han extendido a diversos rubros y el Estado gasta anualmente sumas siderales, que ascienden a centenares de millones de pesos. Además, el Fondo entrega medallas iberoamericanas –llamadas Manuel Rojas y Pablo Neruda, respectivamente- ascendentes a miles de dólares. E igualmente, abre concursos periódicos para las más variadas materias, tales como cabildos culturales (no sospecho lo que son); adornar la Avenida La Paz; apoyar a bibliotecas acaudaladas; fomentar proyectos editoriales de dudoso origen; subsidiar revistas extravagantes; entregar financiamiento a sociedades o individuos que presentan extraños programas; solventar ferias del libro en sitios inalcanzables; favorecer a entes que son los mismos que siempre, invariablemente, consiguen dineros fiscales, presentando discutibles esquemas. Por cierto, el Fondo del Libro es uno de los principales adquirentes de material impreso en el país.
Es preciso decirlo de una vez por todas: nada de lo que el Fondo lleva a cabo aparece en los medios de comunicación o está en la boca del público en general. Y en 25 años ningún escritor de importancia ha visto surgir una carrera en las letras gracias a las recompensas del Fondo. He sido jurado en numerosas ocasiones, tanto en cuanto a premios, como en lo relacionado con otra clase de iniciativas y he presenciado situaciones increíbles: un señor de Villa Alemana obtuvo la condecoración a la mejor novela inédita y ni una casa editora aceptó publicar su ficción; una poeta de San Antonio presentó un folleto de 40 páginas y recibió varios millones de pesos; un ensayista de Aysén logró otro tanto por una esmirriada obra sobre nuestros pueblos originarios, tanto así que lo que sale en Wikipedia, en torno a lo mismo, supera con creces su bosquejo. Lamentablemente, tenemos casos peores. Por ejemplo, han ganado ingentes cantidades monetarias proposiciones para editar, digamos, la correspondencia de la esposa de Pedro Aguirre Cerda; los escritos de Raúl Silva Castro –publicados una y otra vez-; tratados sobre los peces de Chile, la arquitectura en Linares, las calles y plazas de Nueva Imperial, los cementerios rurales y otra infinita cantidad de materias estrafalarias.
Los jurados, ya viene siendo una norma, están compuestos por personas incompetentes, casi siempre especialistas en lingüística, lexicografía, antropología u otras disciplinas, sin un saber ni una sensibilidad hacia la literatura. O por escritores a quienes ni conocen en su casa a la hora del desayuno. Ahora último, además, estos grupos son anónimos, de modo que nadie puede reclamar en contra de nadie o nada. Las reglas para postular son cada vez más abstrusas, a pesar de que cada año es mayor la cantidad de gente que llena formularios ininteligibles. Es evidente que, para muchos individuos, el Fondo del Libro ha pasado a ser, más que una fuente de divulgación, una fuente de ingresos.
¿Y qué es lo que sucede con tantos libros que se rematan, con tantísimo material en papel que el Fondo acepta? Nada o casi nada. He visto sumas ingentes de tomos que se acumulan en las dependencias de esos despachos e incluso yo mismo me he llevado varios a mi casa. Y todo va, inevitablemente, de lo muy mediocre a lo pésimo. Son ejemplares mal escritos, mal compaginados, horrorosamente concebidos. Tengo, junto a varios amigos, la presunción fundada de que terminan almacenándose en bodegas. O, más probablemente, que se deterioran o que se destruyen. Esta es una conjetura, por lo que podríamos estar equivocados (si bien lo dudo).
Por si lo anterior fuera poco, el Fondo del Libro se ha preocupado, hasta fechas inmediatas y en forma excluyente, de escritores chilenos, de residentes en Chile o de empresas que tienen sus sedes aquí. Así, el grueso de la literatura del mundo, o sea, el 99% de lo que hoy por hoy posee peso, es pasado a llevar por esta institución. Ello convierte al Fondo y por extensión, al resto de las dependencias del ministerio, en una entidad cerril, local, estrechísima, al margen de cuanto discurre en el extranjero en el territorio de la literatura y la cultura. No es un defecto menor, porque si ese organismo se aplicara, de modo serio, en considerar la obra de José Donoso, María Elena Gertner, Stella Díaz Varín, Enrique Lihn, David Rosenmann-Taub, Efraín Barquero, Jorge Teillier, Marta Brunet u otros, la realidad sería diferente, aunque, de todas maneras, provinciana. En cambio, se financia a las producciones de personas que carecen de todo alcance dentro del panorama de las letras en Chile.
El personal que se desempeña en el Fondo y el conjunto del ministerio tampoco se caracterizan por su preparación o su interés en los objetivos de esa repartición fiscal. Por el contrario, lucen ignorantes, burocráticos, lerdos, sin inclinación por hacer bien las cosas que hacen. Así, en lugar de colaborar con los postulantes, los entorpecen y lo único que se diría que dominan es lo relacionado con los papeles y los innúmeros documentos que hay que llevar. Se trata, por lo tanto, de un panorama triste, muy triste. Y de un despilfarro descomunal, que pagamos todos los contribuyentes.
Así, las ferias del libro, los premios literarios, los aportes fiscales, han pasado a ser un cajón de sastre, donde todo cabe, pero, en el fondo, nada cabe.
De modo que lo más probable es que, para la próxima Navidad, muy pocos le regalen un libro a alguien y si lo hacen, será un escrito sobre trascendentalismo sufí o competencias sexuales. Pedirle al Viejito Pascuero un relato cuyo autor o autora sean Borges, Silvina Ocampo, Sartre, Faulkner, Hemingway, quizá Augusto D’Halmar, Benjamín Subercaseaux, Joaquín Edwards Bello o Salvador Reyes, sería más difícil que pedirle peras al olmo.