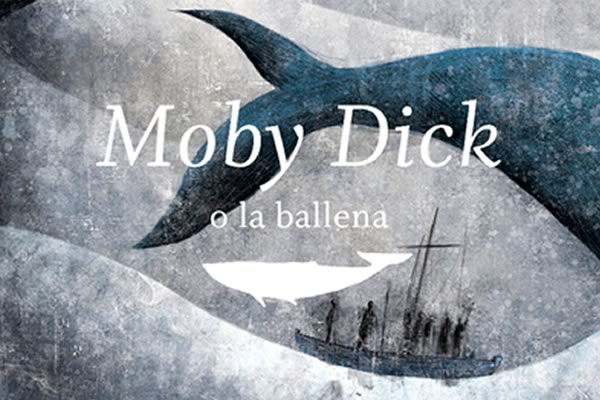Moby Dick, del escritor norteamericano Herman Melville, es la primera novedad editorial de Hueders para este año, en colaboración con Sexto Piso. La edición cuenta con la traducción del escritor español Andrés Barba y las ilustraciones del mexicano Gabriel Pacheco. «Clásico entre los clásicos, intensa, desmesurada, erudita, fascinante, polifónica… Pocas obras podrían reunir más méritos […]
Moby Dick, del escritor norteamericano Herman Melville, es la primera novedad editorial de Hueders para este año, en colaboración con Sexto Piso. La edición cuenta con la traducción del escritor español Andrés Barba y las ilustraciones del mexicano Gabriel Pacheco.
«Clásico entre los clásicos, intensa, desmesurada, erudita, fascinante, polifónica… Pocas obras podrían reunir más méritos que Moby Dick —por su carácter titánico, aglutinante y fundacional— para aspirar al ansiado trono de ‘La Gran Novela Americana’. Un libro que, como el propio leviatán que atraviesa sus páginas, es monstruoso, intempestivo y sublime».
Revisa, a continuación, un extracto de esta nueva edición.

Llamadme Ismael. Hace unos años –no importa cuántos exactamente–, me encontraba con poco o ningún dinero en el bolsillo y no tenía nada mejor que hacer en tierra, de modo que me pareció buena idea salir a navegar y echarle un vistazo a la parte acuosa del mundo. Es un truco que tengo para acabar con la melancolía y facilitar la circulación: cuando me sorprendo a mí mismo con una mueca triste en los labios, o cuando veo que en mi alma despunta un noviembre húmedo y lluvioso, cuando me descubro parado sin motivo frente a las tiendas de ataúdes y, sobre todo, cada vez que la hipocondría me domina hasta tal punto que tan solo un fuerte principio moral me impide salir a la calle a derribar los sombreros de la gente, entonces me doy cuenta de que ha llegado la hora de hacerme a la mar lo antes posible. Para mí es como el sustituto de la pistola y la bala. En la misma situación en la que Catón se arroja pomposamente sobre su espada, yo me embarco en silencio. No veo nada sorprendente en ello. Sépalo o no, la mayoría de los hombres ha albergado sentimientos muy parecidos a los míos con respecto al océano en algún momento de sus vidas.
Ahí está la ciudad insular de los Manhattos, rodeada de muelles como las islas indias de arrecifes de coral; el comercio la envuelve con su flujo. A derecha e izquierda todas las calles dan al mar. El extremo inferior lo constituye la Batería, el lugar en el que las olas bañan esa mole inmensa y llega el frescor de una brisa que unas horas antes estaba muy lejos de tierra firme. Ahí quedan todas esas multitudes de espectadores del agua.
Imaginemos un paseo alrededor de la ciudad durante las primeras horas de una soñolienta tarde del día del señor. El camino desde Corlears Hook hasta Coenties Slip, y desde allí hacia el norte por White Hall, ¿qué puede verse? Miles y miles de criaturas mortales absortas en sus oceánicas ensoñaciones, todos apostados como centinelas a lo largo de una ciudad. A algunos se los ve apoyados sobre las empalizadas, a otros sentados en los atracaderos, otros miran por encima de las murallas de embarcaciones recién llegadas desde la China, los de más allá se han subido a los aparejos como si quisieran tener una mejor vista del mar. Y sin embargo son todos hombres de tierra, durante la semana están encerrados todos entre tablas y yeso, tras los mostradores, atados a los bancos y sujetos a los escritorios. ¿Qué sucede entonces? ¿Es que se han llevado los prados verdes? ¿Qué están haciendo ahí?
Pero ¡atención!, ahí llega la multitud caminando sin detenerse hacia el agua y parece que con intención de zambullirse en el mar. ¡Qué extraño! Es como si lo único que les agradara fuese el límite de la tierra firme; ya no les basta pasear bajo la sombra de los comercios o estar en el frescor de las bodegas. No. Lo que quieren es acercarse al agua tanto como sea posible sin caerse en ella. Y se quedan allí: a lo largo de kilómetros enteros, de leguas. Llegan todos desde el interior, por avenidas y callejuelas, por paseos y calles, desde el norte, el sur, el este y el oeste. Ahí se reúnen. ¿Será el poder magnético de las agujas de las brújulas de todos estos barcos lo que los atrae hasta aquí?
Probemos de nuevo. Imaginemos que estamos en el campo, en un lugar elevado y con lagos. Yo apuesto diez a uno a que, tomemos el sendero que tomemos, acabaremos siempre valle abajo y frente a un remanso de la corriente. Es algo mágico. Pongamos al más pasmado de los hombres en el estado más profundo de sus propios ensueños, y luego hagamos que se levante y camine: nos llevará hasta el agua de una manera infalible, si es que hay algo de agua en la región. Es un experimento que se puede probar cuando se tenga sed en el desierto americano, si es que la caravana en la que se viaja está provista con algún propenso a la metafísica, ya que, como todo el mundo sabe, la meditación y el agua siempre han estado emparentadas.
He aquí a un artista. Tiene intención de pintar el lugar más de ensueño, más fresco, tranquilo y encantador de todo el valle de Saco. ¿Cuál es el principal elemento que utiliza? Sitúa por ahí cada uno de los árboles, cada uno con su tronco hueco como si en el interior de cada uno hubiese un ermitaño con su crucifijo, y allí sitúa la pradera y el ganado, con una casita al fondo de la que sale un humo soñoliento. En el interior de aquellos distantes bosques asciende un zigzagueante sendero que alcanza las cimas de unas montañas arrobadas en el azul del cielo que las envuelve. Y sin embargo, por mucho que la imagen se nos presente con tal ensueño, y por mucho que ese pino haga caer sus agujas como si se trataran de suspiros sobre la cabeza de ese pastor, todo sería en vano si la mirada del pastor no estuviera fija en la mágica corriente de agua que se despliega frente a él. Si se va de excursión a los campos en el mes de junio, por mucho que uno pueda caminar durante veintenas de kilómetros sobre campos de lirios silvestres que llegan hasta la rodilla, ¿cuál es el único encanto que falta? El agua; ¡allí no hay ni una gota de agua! Si el Niágara fuese una catarata de arena, ¿se tomaría alguien la molestia de recorrer cientos de kilómetros para contemplarla? ¿Y por qué aquel pobre poeta de Tennessee cuando le dieron de pronto dos puñados de plata dudó entre comprarse un abrigo, que le hacía mucha falta, o utilizar el dinero para viajar hasta la playa de Rockaway? ¿Por qué casi todos los jóvenes sanos y fuertes, de alma sana y robusta, acaban volviéndose locos un día u otro por irse al mar? ¿Por qué sentimos todos en nuestro primer día como pasajeros de un barco un arrobamiento casi místico la primera vez que nos dicen que ya no hay tierra a la vista? ¿Por qué los antiguos persas consideraban que el mar era sagrado? ¿Cómo es que los griegos le dieron una divinidad aparte, un hermano del mismísimo Júpiter? Es evidente que todas esas cosas no pueden ser sin una razón, de la misma manera que es todavía más profundo el sentido de la historia de Narciso que, incapaz de apresar aquella dulce imagen que veía en la fuente, se acabó sumergiendo en ella y ahogándose. Es ésa la misma imagen que vemos nosotros en todos los ríos y océanos, la imagen del inabarcable fantasma de la vida. Y he ahí la clave de todo.
Ahora bien, cuando digo aquí que tengo la costumbre de zarpar cada vez que empiezo a sentir los ojos nubosos y a ser demasiado consciente de mis pulmones, no quiero que nadie piense que lo hago como pasajero. Para viajar como pasajero se debe tener al menos una bolsa, y una bolsa no es más que un trapo si no lleva algo de dinero en su interior. Los pasajeros también suelen marearse o ponerse altivos, tienden a no dormir por las noches y por lo general no se divierten demasiado; no, yo jamás voy en condición de pasajero, nunca, y aunque estoy más que acostumbrado a la sal tampoco voy nunca al mar en condición de comodoro, ni de capitán, ni de cocinero. Dejo la gloria y distinción de esos oficios para quienes los disfrutan. Por mi parte abomino de todos los honorables y respetables trabajos, obligaciones y fatigas de cualquier clase. Me parece más que suficiente encargarme de mí mismo y no molestarme por nada que tenga que ver con barcos, botes, bergantines, goletas y todo lo que se le parezca. Y en cuanto al de cocinero –aunque he de reconocer que se trata de un oficio respetable porque un cocinero a bordo tiene rango de oficial– no sé por qué motivo nunca me ha dado por ponerme a asar pollos aunque cuando lo están, y bien untados en manteca, no se encontrará a nadie que hable de ellos con más respeto, por no decir reverencia, que yo. Gracias a la idolatría de los antiguos egipcios por el asado de ibis y de hipopótamo hoy podemos contemplar a esas criaturas en sus grandes hornos, las pirámides.
No, cuando zarpo voy como marinero raso, frente al mástil, al fondo del castillo de proa o incluso arriba, en el mastelero. Es verdad que no paran de darme órdenes y me hacen saltar de un lado a otro más que a un saltamontes en un prado de mayo. Sobre todo al principio, ese tipo de cosas puede llegar a ser un poco desagradable. Lo hiere a uno en el orgullo, especialmente si proviene en tierra de una familia tradicional y bien asentada como los Van Rensselaers o los Randolph, o los Hardicanute. Es casi peor si antes de tener que meter la mano en el cubo del alquitrán uno ha estado trabajando como maestro rural, amedrentando hasta a los muchachos más robustos. Es un cambio duro pasar de maestro de escuela a marinero, y se requiere una buena ración de Séneca y de los estoicos para poder aguantarlo con una sonrisa. Pero hasta eso se consigue con el tiempo.
Pero ¿qué sucede si un viejo capitán me manda a por la escoba y me ordena barrer la cubierta? ¿Hasta dónde llega esa dignidad pesada en las balanzas del Nuevo Testamento? ¿Es que acaso el arcángel Gabriel me va a tener menos estima si no agarro la escoba a toda prisa en ese mismo instante? ¿Quién no es un esclavo? Que alguien me lo diga. En ese caso, por mucho que el capitán me dé órdenes, por más que me den golpes y puñetazos, al menos tengo la satisfacción de saber que está todo bien, que todo el mundo recibe algo parecido de una manera o de otra, quiero decir, desde un punto de vista físico o metafísico, y que hay un puñetazo universal que va pasando de un hombre a otro, por lo que todos los seres humanos deberían rascarse la espalda entre ellos y estar tranquilos.
Hay que añadir que siempre zarpo como marinero porque es la única manera que existe de que le paguen a uno por la molestia y es que, al menos que yo sepa, no se paga nunca a los pasajeros. Más bien al contrario: son los pasajeros los que tienen que pagar. Y hay un abismo de diferencia entre tener que pagar y que te paguen a ti. El acto de pagar es tal vez la aflicción más molesta de cuantas nos han legado aquellos dos ladrones de la huerta, pero que le paguen a uno ¿con qué se podría comparar? Resulta verdaderamente asombrosa la urbanidad con la que un hombre se dispone para que le paguen dinero, sobre todo si creemos de verdad que es la raíz de todos los males terrenales y lo difícil que es que un rico entre en el reino de los cielos. ¡Ah, qué alegremente nos condenamos a la perdición!
Y finalmente siempre zarpo como marinero por el ejercicio y el aire fresco que se respira siempre en el puente de proa. En este mundo nuestro los vientos en contra son más frecuentes que los vientos de popa (eso si no violamos la máxima pitagórica), y el comodoro suele recibir una brisa ya viciada, porque le da primero a los marineros que van en el castillo. Cree ser el primero que la respira, pero no es así. De otras maneras parecidas acaba la comunidad guiando a sus jefes, aunque muchas veces éstos ni siquiera se dan cuenta. ¿Y cómo es que después de haber respirado el mar tantas veces como marino mercante se me ocurrió de pronto la idea de zarpar en un ballenero? Supongo que eso podría explicarlo mejor que nadie ese invisible policía celestial que me vigila sin descanso, me acosa en secreto e influye en mí de una forma indescifrable. No cabe duda de que este viaje en ballenero formaba parte de un viaje organizado hace ya mucho tiempo por la Providencia. Llegó bajo una naturaleza de breve interludio, un «solo» preparado para sonar entre otras composiciones más extensas e importantes. Supongo que el programa de la noche debía de ser más o menos así:
VIAJE EN BALLENERO DE UN TAL ISMAEL
SANGRIENTA BATALLA EN AFGANISTÁN
No estoy en condiciones de explicar por qué motivo esos directores de escena celestiales me adjudicaron a mí el papel menor del viaje en el ballenero mientras que a otros les dieron magníficos papeles en grandes tragedias, papeles sencillos y breves en comedias de salón, o papeles cómicos en farsas. No puedo determinar el motivo exacto, pero sí es cierto que ahora que recuerdo las circunstancias de aquella situación creo discernir algo entre las inclinaciones y apetencias que, ocultas con gran astucia bajo diferentes disfraces, me llevaron no sólo a representar aquel papel, sino a hacerme creer que aquella elección había nacido de mi libre voluntad y discernimiento.
El más importante de aquellos motivos fue la extraordinaria idea de la gran ballena. Un monstruo tan poderoso y enigmático despertaba mi curiosidad. También estaban entre los motivos aquellos mares lejanos y salvajes en los que aquel monstruo desplazaba su masa, tan descomunal como una isla, y los indescriptibles peligros de la ballena. A todo eso se sumaban las fantásticas maravillas que esperaba descubrir en miles de paisajes y vientos patagónicos. Para otras personas tal vez nada de todo eso habría sido un aliciente, pero en mí contribuyó sin duda a alimentar el deseo. Siempre me he sentido atormentado por una inagotable ansiedad de ver cosas remotas, me gusta surcar mares prohibidos y estar cerca de las costas bárbaras; sin llegar a ignorar el bien percibo muy rápidamente el horror y puedo relacionarme con él –si me lo permite–, y es que me parece correcto mantenerme en buenos términos con los que habitan en el mismo sitio que yo.
Aquéllas fueron las razones por las que zarpé en el ballenero. El mundo abrió ante mí las grandes compuertas de las maravillas y entre las delirantes razones que me impulsaron fueron recorriendo mi espíritu interminables procesiones de ballenas en grupos de dos. Entre todas ellas cruzó también un fantasma encubierto, como una colina nevada en el aire.
Mody Dick, o la ballena
Herman Melville (Traducción de Andrés Barba)
Hueders, 2015
757 p. — Ref. $26.000