Con el libro Stalin (FCE, 2021) se puede volver sobre la biografía que León Trotsky hizo de su rival en la política bolchevique, siguiéndolo desde su infancia, consultando distintas fuentes, para ofrecer un retrato completo del líder que finalmente lo mataría. Comenta uno de los más destacados sovietólogos de la Guerra Fría.
Por Philip E. Mosely.
Traducción: Patricio Tapia
El 20 de agosto de 1940, cuando León Trotsky fue abatido por un asesino, estaba trabajando en una biografía de Joseph Stalin, su rival de los años veinte por el control del Partido Bolchevique y del régimen soviético. En ese momento había completado siete capítulos, cubriendo la vida y carrera política de Stalin desde su juventud hasta el triunfo de la Revolución de Octubre. Al preparar los capítulos restantes después de la muerte de Trotsky, el editor, Charles Malamuth, dispuso de un gran número de notas y fragmentos preliminares, ordenados más o menos sistemáticamente por el autor; debe ser felicitado por la gran habilidad con la que ha entretejido estos trozos y piezas en un tratamiento ensamblado de la carrera de Stalin desde 1917 hasta 1927.
El editor advierte al lector que la versión final de Trotsky bien podría haber diferido en muchos aspectos importantes de lo que él mismo pudo reconstruir. Sin embargo, el riesgo no es tan grande como podría haberlo sido ya que en su introducción el autor concretó su intención de poner el mayor énfasis en las actividades de Stalin antes de su emerger como la autoridad suprema, basándose en haber dedicado numerosos escritos a las políticas públicas de Stalin desde 1927. El escrupuloso ensamblaje de estos fragmentos por parte del señor Malamuth ha salvado muchos episodios y juicios para la ilustración del estudioso de política.

No era de esperar que un revolucionario apasionado como Trotsky pudiera divorciar su estudio de Stalin del impacto psicológico de su propia lucha fallida por el legado del poder. Tampoco ha sido consistente en sus esfuerzos por describir el curso de la lucha simultáneamente en términos de la acción de las fuerzas sociales objetivas y a través de la apelación a las complejidades psicológicas de los individuos. Gran parte del tiempo intenta demostrar obstinadamente que el ascenso al poder de Stalin y, por implicación, su propio fracaso, se debieron a fuerzas impersonales e históricamente determinadas. Así, en algunos contextos, él describe las políticas de Stalin de 1923-27 como dictadas por los intereses de los kulaks y hombres de la Nueva Política Económica, en otros, como debidas a las aspiraciones de la burocracia del partido emergente por la auto-preservación, el poder ilimitado y los privilegios materiales.
Por otro lado, Trotsky también encuentra en los rasgos personales de Stalin, e incluso en sus antecedentes familiares, una explicación de su impulso por el poder. Él no explica por qué esos rasgos, que podrían haber sido autodestructivos en otras personas o en otras situaciones, llevaron a su poseedor a la autoridad suprema bajo el régimen soviético. Trotsky rechaza los métodos de Stalin sobre la base de una moralidad personal o más bien revolucionaria, pero este rechazo no se basa en nada más sustancial que la romantización de la conducta y los ideales de los “verdaderos revolucionarios”.
Sin embargo, Trotsky fue franco al señalar que el partido triunfante era completamente diferente en composición y carácter al partido de antes de 1917, al que él mismo no había pertenecido; en 1924, los “bolcheviques prerrevolucionarios” apenas superaban el uno por ciento de sus miembros. No es de extrañar que un partido formado por nuevos miembros atraídos por el partido triunfante y dotado del monopolio de la toma de decisiones se reorganice a su vez para cumplir su nuevo papel de instrumento del poder centralizado. A partir de esta realidad de la dialéctica del crecimiento institucional, que ha descrito en vívidos términos, Trotsky emprende el vuelo hacia un concepto de noblesse oblige revolucionaria, del que Lenin aparece como el único ejemplo.
Por una inconsistencia similar, Trotsky protesta de nuevo contra el crecimiento del control central dentro del partido y la supresión de la “democracia partidaria”. Sin embargo, él ha explicado con cierto detalle el proceso mediante el cual esta transformación había avanzado, y lo había hecho rápidamente, bajo el propio liderazgo de Lenin. Entre 1919 y 1922, los comités bolcheviques locales “auto-instituidos”, que operaban bajo la sola dirección general del “centro”, habían dado paso al gobierno de los secretarios locales del partido designados por la dirección central y responsables ante ella de sus propios actos y de la conformidad de su membresía local. A la luz de esta tendencia, que era inevitable bajo el papel cada vez más importante del partido como creador y ejecutor de decisiones detrás de una fachada de soviets, no era de extrañar que la maquinaria del partido se comprometiera, en 1922, a hacer su propia selección de delegados a los diversos congresos del partido y hacer de criterio de avance una lealtad inquebrantable al grupo dominante dentro del partido. Dado que Trotsky aprobó este proceso de endurecer la disciplina del partido y eliminar el localismo y las facciones, parece que se opuso, no al proceso de crear un control “monolítico”, sino solamente a las personas que completaron la transformación a su manera.
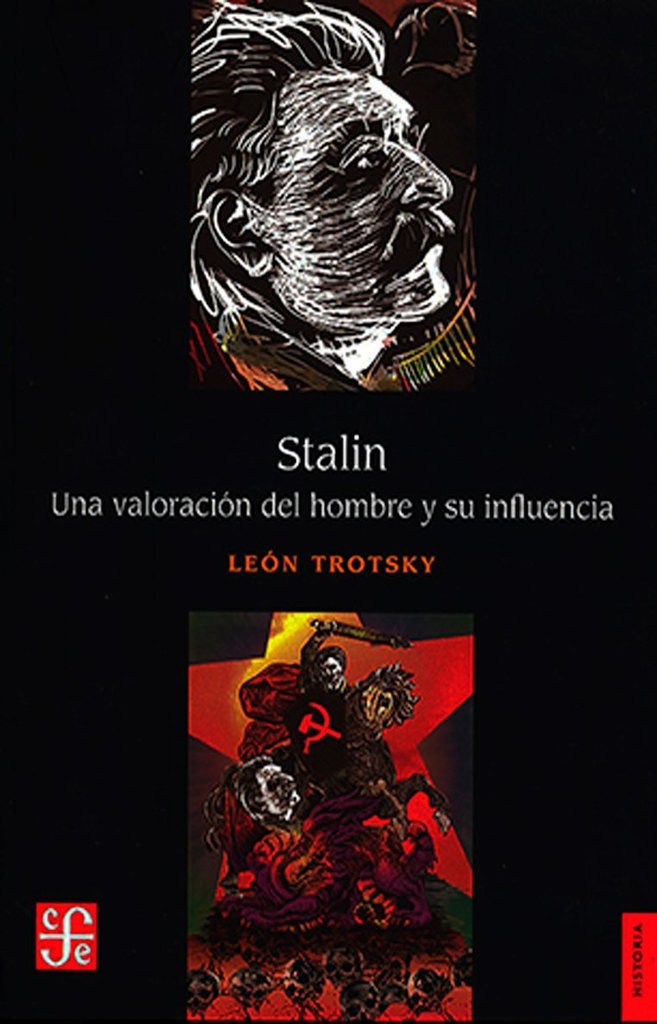
La habilidad literaria de Trotsky no resuelve este dilema. Como historiador, él describe la transformación del partido desde una banda de revolucionarios a un aparato de gobierno intolerante con la coexistencia de instituciones independientes de su poder que todo lo absorbe para controlar y dirigir, e inhibido en sus acciones sólo por los límites prácticos de aceptación o resistencia que pudiera evocar por parte de los gobernados. Los mismos procesos y consecuencias que, como narrador, ha calificado de objetivos en su carácter y moralmente neutrales, Trotsky se ve obligado, como hombre de acción y polemista, a atacar como éticamente incorrectos. De la mayor parte de esta biografía, que él mismo completó, se desprende claramente que se trataba de una “contradicción” dialéctica que persistentemente eludía su comprensión.
Artículo aparecido en The Review of Politics 11-1 (1949)













